El destino - Carlos Pereiro
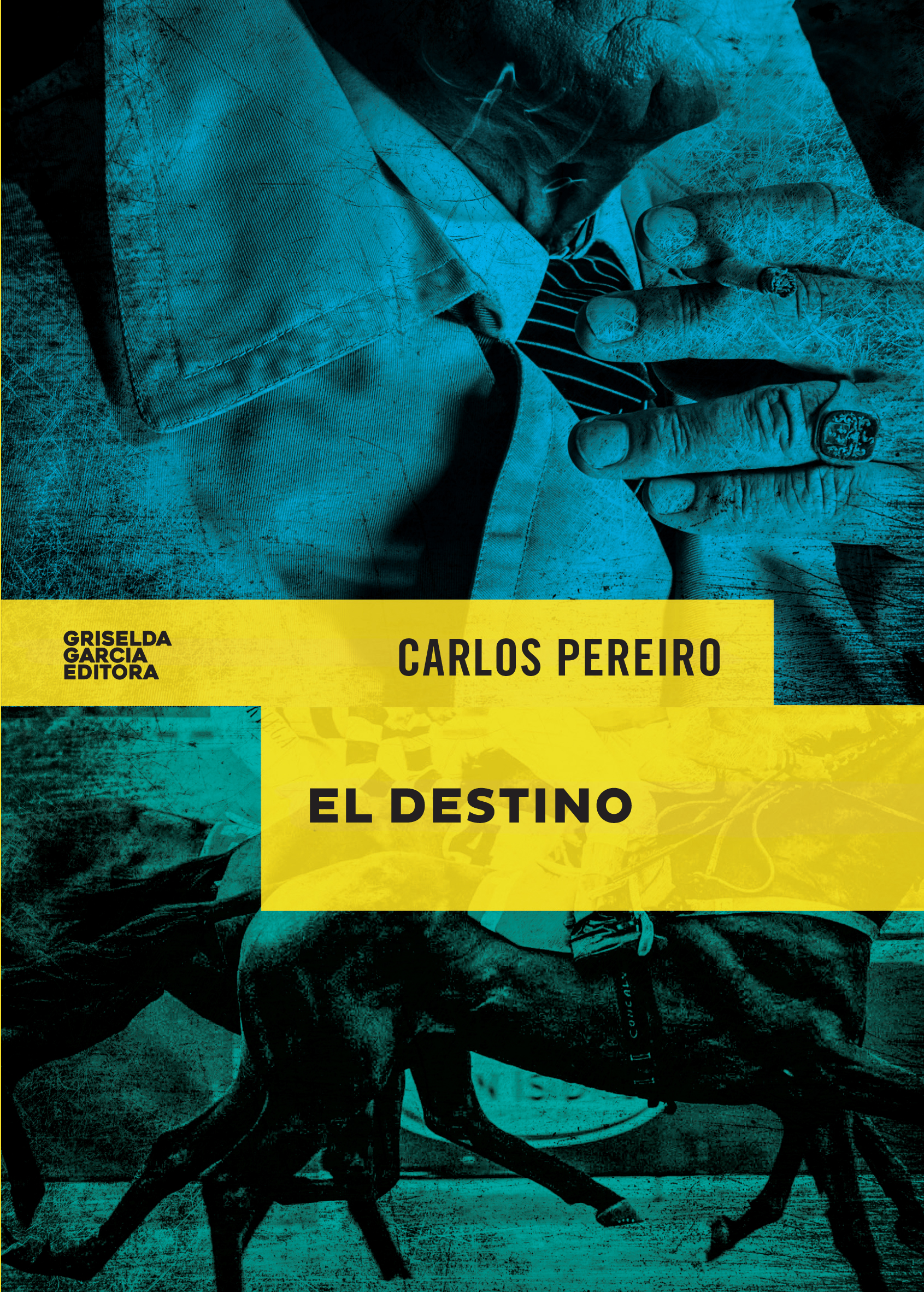
Salieron a la calle y se quedaron un momento apoyados contra la pared, quietos. Un tranvía pasó trepidando por la avenida con las luces apagadas, fuera de servicio, y los sobresaltó un poco. Pegados al muro, caminaron hacia la esquina contraria, lentos, mortificados por el peso de las valijas. Eran dos: Arce, alto y delgado, un poco cargado de hombros; Grau, una versión algo atenuada del otro: un poco menos alto, un poco menos delgado; aunque bajo los sombreros negros, los sobretodos también negros, pesados, largos hasta más allá de las rodillas, esas diferencias apenas se notaban.
Sus esfuerzos por pasar inadvertidos parecían, cuanto menos, exagerados. Era una madrugada de invierno, casi las tres y media en la cuadra del 500 de la calle Lafayette, un nombre de tienda francesa en el deslinde entre Parque Patricios y Barracas, un lugar desolado en la noche porque por allí no vivía nadie. Fábricas, galpones, talleres; camiones y chatas moviéndose incesantes hasta el anochecer, cuando se cerraban los portones y se iban todos.
Llegaron al auto, que habían dejado a la vuelta, estacionado al amparo de un árbol. Un perro lanudo, salido de la nada, se acercó ladrando y se plantó frente a Grau.
—Rajá de acá —tiró una patada al aire para espantarlo. El animal la esquivó moviéndose apenas—. Andate, carajo, te digo.
—Vamos —lo urgió Arce—. Dale, apurate.
Acomodaron las valijas en el baúl. Habían tomado la precaución de sacar la rueda de auxilio y el cricket para ganar espacio. Forcejearon un poco con la tapa y la cerraron con un golpe seco, un estampido como un disparo en medio de la noche.
Tomaron la avenida Vélez Sarsfield, Entre Ríos y después Rivadavia hacia arriba. Un poco más allá de Plaza Once un automóvil se les apareó por la izquierda tocando bocina. Arce pisó instintivamente el freno y miró, dos parejas viajaban en un convertible, la capota baja con semejante noche. Las mujeres les arrojaron besos. “Se divierten”, dijo Grau.
No volvieron a hablar. Pocos minutos más tarde llegaban, estacionaban el Chevrolet sobre la vereda impar de la calle Bacacay, media cuadra después de Donato Álvarez, la casa de Arce. La cancel se resistió a la llave como siempre. Prendió la luz del patio, la cocina de un lado, la primera pieza, que oficiaba de comedor, enfrente. La casa seguía, una habitación detrás de otra, casi todas vacías, cerradas; y en el fondo, antes del fondo —un lote con yuyos, una higuera y un cedrón—, el baño, grande, desnudo, siempre frío. En esa casa había nacido, el menor de siete hijos. En esos cuartos, ahora clausurados, dormían hermanas y hermanos, los padres. Vio desocuparse cada uno. Fue padrino de bodas y bautismos.
Un año atrás había quedado definitivamente solo. La madre, que casi hasta el final lo despertaba con el mate, dijo basta, dijo “perdoname, hijo, pero no doy más”, y se murió. Arce no se dio cuenta enseguida de que estaba muerta, o no quería saberlo. Después pensó que tenía que avisarle a los hermanos que quedaban vivos. Conservaba la mano entre las suyas, pero igualmente se enfriaba.
Entraron al comedor y dejaron caer las valijas. De un manotazo Arce retiró el mantel de la mesa y lo dejó hecho un bollo sobre una silla. Grau abrió una de las valijas, sacó un puñado de sobres y lo tiró sobre la mesa. Levantó uno al azar.
—Carmelo Pierucci, matricero —leyó—, tres mil ciento cincuenta pesos con ochenta centavos. No está mal, ¿no?
Arce se encogió de hombros, abrió la puerta encristalada del aparador y sacó una botella de caña y dos vasos. Tomó él también un sobre, el de Antonio Jara, lo dejó y llenó las copas. Grau fumaba sin sacar el cigarrillo de la boca, el humo lo obligaba a cerrar un poco el ojo izquierdo.
—Bueno, vamos a empezar de una vez —dijo Arce—. Acá los de mil, quinientos, cien, cincuenta, diez, cinco, uno —con el índice y el pulgar, formando una abertura del ancho de los billetes, hacía imaginarios casilleros sobre la mesa—, y las monedas acá —dijo un momento después, cuando volvió de la cocina con la lata de galletitas.
(...)

Comienzo de El destino (Editorial Griselda García, 2018), de Carlos Pereiro.

