Hospital Francés - Daniel Gigena
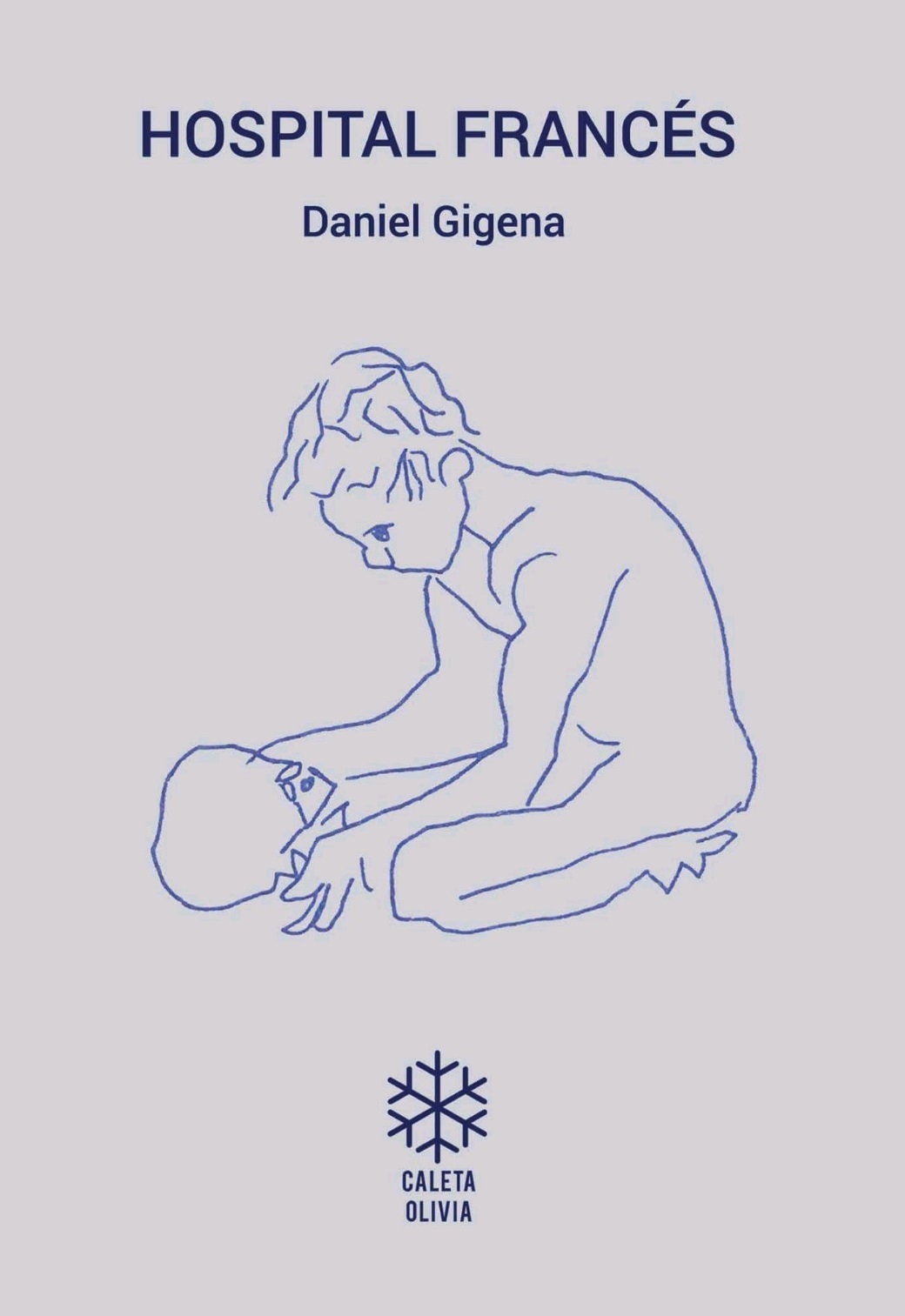
El enfermero le había dicho a Carlos que nadie que entraba con ese diagnóstico salía vivo del Hospital Francés. El paciente no era él sino mi pareja. Me enteré de esa frase tiempo después; en esos días las personas me trataban como si yo hubiera sido un segundo paciente, alguien al que había que ocultarle episodios crueles o penosos, al que había que cuidar dentro y fuera del hospital. Daban por sentado que sobreviviría y, en efecto, eso fue lo que pasó. Ese enfermero, al que yo no recordaba haber visto pero que sin embargo aprendí a odiar, en mi imaginación era alto, feo y fuerte. Años después me acosté con un enfermero así: me lastimó en una de las piruetas raras que pretendía hacer en la cama de su casa en Villa del Parque.
En el Hospital Francés las enfermeras no eran más amables con nosotros que aquel enfermero. Al segundo día dos mujeres me enseñaron la manera de cambiar los tubos de oxígeno para que Jorge pudiera respirar. El aire que nos rodeaba no era suficiente para él; con una máscara de plástico que le cubría la nariz y la boca respiraba, despierto y dormido, con la mirada todavía brillante y confiada. Siempre habíamos confiado, él y yo, en que saldría unas semanas después de esa internación, la primera de su vida, que transcurría en una sala improvisada del hospital. El cuarto de Jorge estaba dentro de una especie de tinglado al costado del edificio principal, un sector húmedo y oscuro donde las personas con enfermedades contagiosas recibían atenciones que también parecían improvisadas. Aunque ya era el año 1997, en el Hospital Francés ignoraban el tratamiento adecuado para una persona con VIH. Una cosa sí sabían: apurar los trámites para que Jorge fuera enviado a otro hospital cualquiera, público o privado, cuanto antes.
Los trámites se realizaban en el Hospital de Clínicas. Ahí estaba la sede de la obra social de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, donde Jorge trabajaba en dos o tres cátedras como ayudante. Mientras recibían la documentación, yo tenía la impresión de que les molestaba que una persona ocupara una cama que, para ellos, a la distancia que los papeles impresos imponen, otra persona necesitaba con mayor urgencia. Había que autorizar cada dos o tres días la estadía de Jorge en el Hospital Francés, como si hubiera estado alojado en un hotel en el que muchos turistas querían descansar. Viajaba hasta allá durante el mediodía, cuando la madre de Jorge o Alcira habían llegado para hacernos compañía. Si bien iba al departamento de Terrero a ducharme y a cambiarme de ropa, dormía al lado de la cama de Jorge en una reposera que Carlos nos había prestado. Él no era el amigo que más cerca vivía del Hospital Francés. Mario, que trabajaba en la Cámara de Senadores para los radicales, se había comprado un departamento de un ambiente en ese edificio enorme de la calle Humberto Primo. Años después ese departamento se incendió, pero Mario y sus dos mascotas sobrevivieron. Su hora no había llegado.
A la mañana muy temprano de esos días de febrero y de marzo pasaban a verme dos amigas del profesorado. Ahora entiendo que para mí el ve- rano se había terminado la mañana en que Jorge quedó internado en el Hospital Francés, pero era evidente que para los demás la vida, que en ese momento incluía los días de verano en Buenos Aires, tan luminosos como sofocantes, continuaba. El cuarto de Jorge era fresco, aunque no había ventanas. La sala estaba debajo de unas palmeras y magnolias más viejas que el hospital. Entre un pabellón y otro, entre los pabellones y la administración, entre la administración y la cocina, crecían muchos árboles, arbustos con flores y otras especies de plantas que no daban flores. Las plantas tenían un aspecto saludable y el personal que se ocupaba de regarlas las cuidaba con podados minuciosos, como si un centímetro más o menos en la poda hubiera podido matarlas. Barrían los restos, las hojas secas o recién cortadas, y los guardaban en una bolsa de residuos. Luego cargaban la bolsa de residuos en una carretilla pintada de color verde.
Jorge y yo habíamos regresado de las vacaciones en la casa de sus padres quince días antes de que nos internáramos en el Hospital Francés. Habíamos vuelto optimistas porque pensábamos que durante ese año nuestra situación laboral y económica mejoraría. Cualquiera que haya vivido en la década de 1990 en la Argentina sabe que durante esos años la vida de los trabajadores se debatía entre la angustia y la esperanza. Después de su muerte, varias circunstancias nos dieron, irónicamente, la razón. Nombramientos, invitaciones a congresos, promesas de publicación llovieron durante el invierno del año de su muerte. A la par de la tristeza empezó a crecer el odio en mi cabeza y en mi corazón. Creo que el odio me hacía compañía cuando los amigos se habían ido, cuando estaba solo en una pieza de la casa de mi madre, en el dormitorio que les alquilaba a unos amigos de Leonor o en el departamento que pude comprar con parte del dinero de la venta de la casa de Córdoba que había pertenecido a mi abuela paterna y del seguro de vida de Jorge. El odio me daba ganas de vivir. Para odiar tenía que mantenerme vivo.

Daniel Gigena (1965). Es periodista. Integra el equipo de la sección Cultura del diario La Nación y es colaborador en los suplementos Las 12 y Soy, del diario Página 12, y en revistas digitales. Desde hace dos décadas desarrolla actividades editoriales. Con Mercedes Guiraldes, editó y prologó Antología esencial de Silvina Ocampo para el sello Emecé, y colaboró en la edición de Poesía Completa, de la misma autora, así como también en la edición Cuentos argentinos, antología al cuidado de Eduardo Hojman publicada por Siruela.
Desde 2013, forma parte de la colección Exposición de la Actual Narrativa Rioplatense, proyecto conjunto de las editoriales Alto pogo, el 8vo loco y Milena Caserola, que publicó su libro Estados.

