Como si cayera un árbol en el medio de un bosque desierto
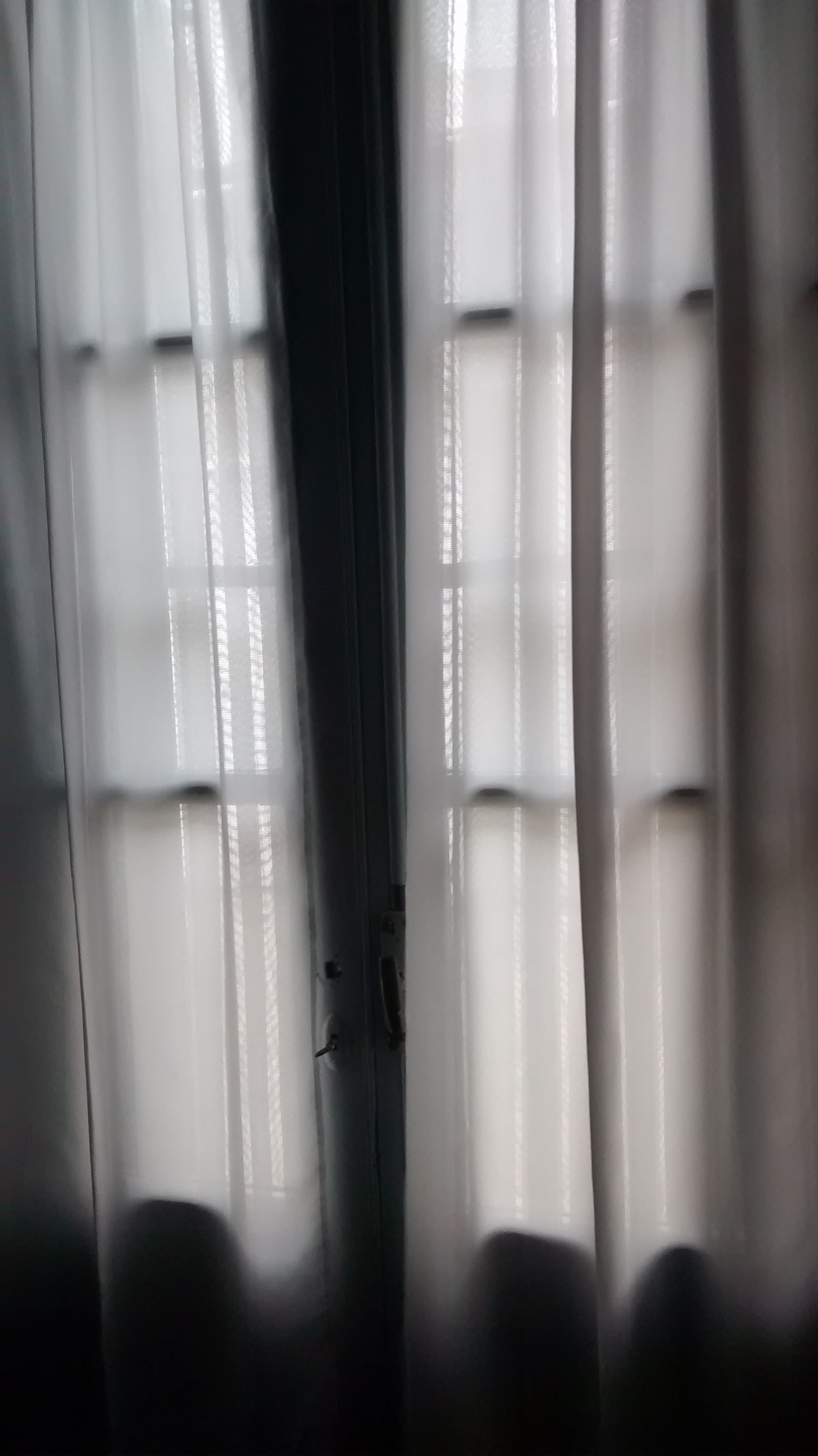
No es lo mismo decir que a mi abuela le cuesta ver cada vez más, a decir que ve cada vez menos: quedarse con la primera afirmación es creer que, haciendo un mayor esfuerzo, aún puede coser los botones y los ruedos de los pantalones como lo hizo toda su vida. Sin embargo, me doy cuenta de que espera el momento del día en que haya mejor luz, recién entonces se sienta junto al ventanal y ya no enhebra la aguja en el primer intento. Aunque todavía se mantiene lúcida y vital, porque eso también es cierto, cómo hago en situaciones así para no amargarme. Yo en su lugar hubiera revoleado el costurero, pero ella en cambio no se desanima y continúa esforzándose por hacerlo prolijo. Ni siquiera se muerde los labios. Soy yo el que no está preparado para aceptar que las cosas le van a costar cada vez más, yo el que tiene la visión equivocada.
***
“Sacó la mirada triste de su abuela”, concluían en general los mayores tras someterme a una rigurosa inspección. Sólo les faltaba medirme el cráneo con la pinza que usaban para agarrar los cubitos de hielo. Los nenes chiquitos siempre están obligados a demostrar que se parecen a alguien de su familia. Así aprendemos que a los lugares hay que ganárselos. Los mayores decían “la mirada” y no “los ojos” porque yo parecía haber heredado bastante más que un simple rasgo físico. La tristeza es un atributo de la mirada y mi abuela, que había vivido una parva de años, tendría sus razones para mirar así. En cambio yo me había apropiado de algo que no me correspondía. A un chico no se le perdona que esté triste.
A pesar de todos sus cuidados, del cristal grueso de los anteojos con que mi abuela intentaba protegerme, el contagio habrá sido inevitable. “Qué cara de serio”, me acusaban las personas de afuera que no la conocían, o que no le habían prestado suficiente atención a sus ojos. Una mirada triste no se olvida con tanta facilidad. El llanto le recorría la garganta en lugar de los ojos; ella sabía cómo forzar a las lágrimas a tomar ese desvío, que es la misma artimaña de la que se valen los perros. La angustia le agarraba muy de vez en cuando, siempre por las tardes. Sentada sola en la mesa de la cocina, una vez que había colgado el delantal en la manija de la puerta, hundía los hombros. Yo, que conocía el significado del gesto, me ponía a llorar por los dos.
No sé si todavía conserva la costumbre de aguantarse las lágrimas, ahora que la casa suele estar vacía y no corre peligro de que la descubran. El llanto de los viejos que viven solos es como el árbol que cae en medio de un bosque desierto.
***
Hace como un mes que no la llamo ni la visito. Nunca es a propósito. Eso no le quita crueldad a mi descuido; sé que el tiempo no corre igual para ambos, que en la vejez el tiempo es más débil y la atmósfera más densa, como la luz de una linterna abriéndole tajos al humo. No bien iniciada la conversación por teléfono, me dice que pensó que yo estaba enojado. Por qué habría de estarlo, no alcanzo a entender. Le pregunto qué motivos imagina. No sé, titubea, una a veces dice cosas... ¿Sin querer?, completo la frase en mi cabeza. Mi abuela está dejándome entrever que es consciente de la crudeza de algunas verdades que soltó a lo largo de los años. Y con qué intenciones fueron dichas. Le pregunto si alguna vez me vio enojado. ¿Vos no te enojás nunca?, insiste. Yo no parezco ser tan consciente de algunas verdades que me callo.
Cristian Godoy


